|
No
le resultará difícil al viajero darse cuenta cuándo está entrando en el
valle de Tena. El límite entre las históricas tierras de Serrablo y el
territorio tensino está perfectamente delimitado por las impresionantes
paredes calizas del Estrecho de Santa Elena, o Estrecho Closura según
la toponimia local. Este punto, donde el río Gállego se encajona para
salvar una de las primeras dificultades orográficas que encuentra en su
carnino, es tradicionalmente el punto donde terrnina la Tierra de Biescas
y comienza el dominio de la Bal de Tena. Como cualquier territorio limítrofe,
ha sido objeto de disputas entre estas dos comunidades. Disputas en las
que incluso Santa Elena, patrona de estos dos territorios, se vio involucrada
involuntariamente. El Santuario de Santa Elena, que el viajero verá suspendido
de una peña desde la que se descuelga una cascada, fue mandado
construir por el mismísimo rey Jaime I, seguramente para tratar de debilitar,
y a la postre exterminar, ritos paganos que, probablemente, se practicarían
en un lugar que, por sus especiales características naturales, debió llamar
la atención a los hombres desde su más temprana andadura como ser consciente
y racional.
Construido en tierra de nadie, fue
un cura biesquense el que lo ganó para su pueblo tras jurar ante una nutrida
manifestación de notables de ambas partes, que estaba pisando tierra de
Biescas cuando se le preguntó en el santuario. Naturalmente el cura no
mintió: previamente había puesto tierra de su huerto en el zapato. Pasada
esta primera dificultad orográfica, aparecerá una estampa idílica
si no fuera por la tragedia social que guarda en su interior. El embalse
de Búbal surgirá ante él, reflejando las montañas que cierran el valle
por el norte. Construido en la década de los 70 del pasado siglo, obligó
a emigrar a los habitantes de Búbal, Saqués y Polituara al inundar las
fértiles tierras del fondo del valle y condicionó la economía y la sociedad
de la bal.
El viajero se desviará a la derecha
para, una vez cruzada la presa, iniciar una fuerte subida jalonada de
pequeños barrancos que le llevará al pueblo de Hoz. Encastillado a 1.270
metros, de él sobresalen su iglesia del siglo XVII y su retablo de estilo
barroco que, curiosamente -la verdadera fe no entiende de amos ni de tierras-,
procede de Abay, en plena Jacetania.
Otra cosa obligará al viajero a detenerse.
Cuando enfile la estrucha carretera que le ha de llevar al Pueyo, verá
a la salida del pueblo, el llamado mirador del muro. Colgado sobre los
acantilados que caen a pico sobre el pantano, es una forma segura de sentir el vértigo y solazarse con las vistas que se le
ofrecen. A poniente, dominándolo todo, las paredes de la Peña Telera y
su séquito de picachos: Peña Blanca, Zarrambucho, Peña Parda, .... lugares
estos donde se han escrito auténticas gestas del montañismo y se han vivido,
como en pocos sitios pirenaicos, grandes tragedias humanas.
forma segura de sentir el vértigo y solazarse con las vistas que se le
ofrecen. A poniente, dominándolo todo, las paredes de la Peña Telera y
su séquito de picachos: Peña Blanca, Zarrambucho, Peña Parda, .... lugares
estos donde se han escrito auténticas gestas del montañismo y se han vivido,
como en pocos sitios pirenaicos, grandes tragedias humanas.
Al Norte, el macizo de las Argualas
y al Sur el desfiladero que cierra el valle. Si continúa descendiendo
por la acrobática carretera, atravesará un hermoso bosque mixto. En él
podrá distinguir pinos, algunos abetos y multitud de caducifolias entre
las que no faltan serbales, avellanos, tilos, abedules y otros árboles
que, en época otoñal, visten de cromatismo estos parajes. Poco a poco,
el viajero, alcanzará nuevamente el fondo del valle. La carretera empieza
a llanear con la amenaza constante del pantano a su izquierda y aparecerán
ante él pequeños prados anegados temporalmente que le anuncian la inminente
llegada a un lugar humanizado. Cruzará el río Caldarés y enseguida verá
a su derecha el decimonónico Palacete de la Viñaza. Construido como residencia
estival de un conde, actualmente se destina a colonias veraniegas de escolares.
Pero si se es curioso y se pregunta a alguno de los lugareños sobre la
historia de esta construcción, estos le contarán que en ese palacio vivía
el conde con su mujer, sus dos hijos y una institutriz llamada Celina.
Si prosigue con su relato, le contará que una de esas tardes tibias
de Otoño, Celina estaba cuidando a los dos niños a orillas del Caldarés
que ya acusaba en su caudal las primeras lluvias. En un momento de descuido
los niños cayeron al río siendo arrastrados por la corriente y desapareciendo
para siempre. Rota de dolor, Celina quiso acabar como ellos y se suicidó
lanzándose al mismo río que le había arrebatado a los dos seres que más
quería. El relato concluirá con el lugareño entrecerrando los ojos y susurrando
que todavía hoy se oyen misteriosos pasos en todo el edificio y se escuchan
los lamentos de Celina, condenada a vagar por el edificio toda la eternidad.
Incluso dicen que en noches de tormenta se oye el piano que ella enseñaba
a tocar a los niños. Impresionado por el relato, el viajero se perderá
por las estrechas callejuelas que, partiendo de la plaza mayor, parecen
todas querer ir a morír al pantano. En ellas verá grandes portaladas doveladas
con rancios escudos nobiliarios como en Casa Peiré y Casa Camarada; portaladas
adinteladas con motivos florales; o fechas y nombres como los de Casa
Martín o Casa Pueyo; o viejos símbolos solares que se resisten a desaparecer
y que siguen protegiendo a los habitantes de las casas de cualquier mal.
De vuelta a la plaza, y reconfortado tras tomar «sopetas» y enterarse
que el montañés, acostumbrado a sufrir en un medio inhóspito, se toma
hasta las tragedias a broma y ahora al fmalizar las fiestas queman dos
muñecos llamados Celina y Celino, el viajero seguirá por la carretera
y cogerá el desvío que puede llevarle a Panticosa .
Texto
y fotos de José Miguel Navarro en "Viajar por Aragón". Heraldo de Aragón.
nº 4. Julio 2001.
|
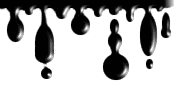
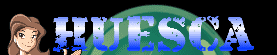



 forma segura de sentir el vértigo y solazarse con las vistas que se le
ofrecen. A poniente, dominándolo todo, las paredes de la Peña Telera y
su séquito de picachos: Peña Blanca, Zarrambucho, Peña Parda, .... lugares
estos donde se han escrito auténticas gestas del montañismo y se han vivido,
como en pocos sitios pirenaicos, grandes tragedias humanas.
forma segura de sentir el vértigo y solazarse con las vistas que se le
ofrecen. A poniente, dominándolo todo, las paredes de la Peña Telera y
su séquito de picachos: Peña Blanca, Zarrambucho, Peña Parda, .... lugares
estos donde se han escrito auténticas gestas del montañismo y se han vivido,
como en pocos sitios pirenaicos, grandes tragedias humanas.  >
>